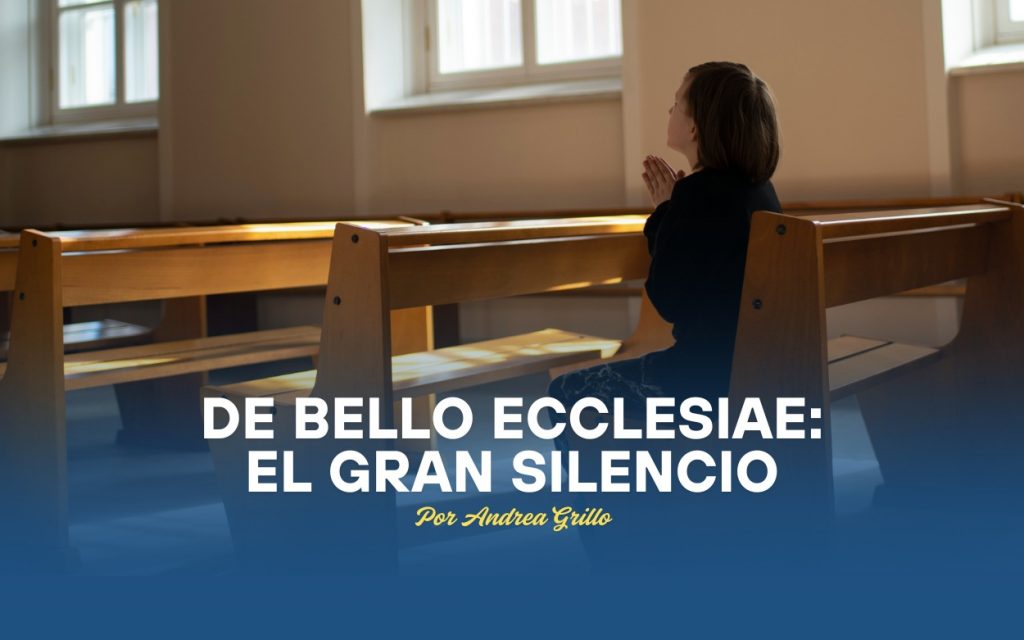Andrea Grillo
Un cambio de pontificado, entre la muerte repentina de Francisco y el comienzo cauteloso de León XIV, es un tiempo de reposicionamientos. Llama la atención que una serie de actores eclesiales, desde los primeros días después del 8 de mayo, hayan empezado a plantear con creciente insistencia la cuestión de la liturgia, como ámbito en el que pedir al nuevo papa que intervenga con urgencia. Esto no ocurre por casualidad.
Una narrativa distorsionada e interesada de la historia reciente, apoyada por la aproximación superficial de no pocos periodistas, preparó el terreno para la “guerra litúrgica” desatada por algunos cardenales. Ante esto, salvo rarísimas excepciones, todos callan. Esto es un fenómeno clásico de corte.
La teología de corte funciona así: antes de que el jefe se pronuncie, se guarda silencio; luego se compite por ofrecer los elogios más exagerados. Como el “nuevo” jefe no se pronuncia, se hacen maniobras y se silba una melodía inofensiva, mientras algunos dicen cosas más grandes que nunca.
Intentemos entender mejor qué está pasando. La guerra litúrgica nace de palabras, obras y omisiones. Veamos en detalle estas dinámicas.
La guerra litúrgica contra el Concilio Vaticano II
Desde el principio, cuando se entendió que el Concilio Vaticano II produciría una reforma de la Iglesia (como Juan XXIII y luego Pablo VI habían declarado claramente), se intentó atacar el fundamento de la primera reforma prevista: la de la liturgia.
Es famosa la intervención entonces de los cardenales Bacci y Ottaviani, que ya en 1969 intentaron detener la reforma litúrgica de la misa, con argumentos que el liturgista C. Vagaggini refutó con la fineza teológica que lo caracterizaba. Ya entonces estaba claro que cuestionar la nueva liturgia significaba bloquear la reforma de la Iglesia.
Cuando luego se aprobó la reforma litúrgica del misal romano, mons. Lefebvre retomó una idea que había surgido algunos años antes, formulada por el cardenal Siri en Génova, con ocasión de la reforma de la vigilia pascual. El cardenal Siri había pedido al papa Pío XII, en 1951, que dejara a los obispos libres para aplicar la reforma o no aplicarla. Pidió que se pudiera celebrar la vigilia “in die” (como antes) o “in nocte” (según la reforma), a elección.
Se entendió de inmediato que esto no podía ser. Y Siri comprendió entonces, como luego comprendió 20 años después frente al nuevo misal, que la reforma vinculaba a todos los bautizados, empezando por los obispos. Lefebvre, en cambio, no lo aceptó. Tanto que, en 1988, después de haber celebrado siempre con el rito tridentino, con el rito tridentino ordenó obispos sin relación con Roma. Y fue un cisma.
Hoy tenemos obispos y cardenales que se comportan de manera más similar a Lefebvre que a Siri. Pretenden estar en la Iglesia católica como si el Concilio Vaticano II nunca hubiera existido y creen poder decir, públicamente, que esto es algo normal. Las “formas litúrgicas paralelas” son Iglesias paralelas. Esto los cardenales lo saben. Con sus palabras irresponsables alimentan la guerra, en lugar de promover la paz.
La hipocresía de una narración invertida
La paz litúrgica no se logra aceptando como normal la guerra contra el Vaticano II. La única paz litúrgica es la aplicación cuidadosa de la reforma litúrgica, rica en todas las sensibilidades que la acogen, no en aquellas que la niegan. Los jueguecitos paternalistas de los cardenales Burke, Sarah, Müller, Koch y Bagnasco son declaraciones de guerra, no solicitudes de paz.
Llama la atención, en particular, el comportamiento reciente del cardenal Bagnasco. A diferencia de Burke, Sarah y Müller, quienes desde hace muchos años se han alineado decididamente a favor del rito tridentino, Bagnasco dejó caer la máscara solo muy recientemente. A pesar de haber sido ordenado por el cardenal Siri, parece mucho menos prudente que él. En una entrevista reciente abrazó una narrativa invertida, injusta e irresponsable.
Cito aquí sus cuatro líneas en las que comete al menos cinco graves errores: «He estado varios años en el Dicasterio de las Iglesias Orientales, y he verificado que, en la Iglesia católica, existen más de 30 ritos litúrgicos. Nunca he visto y no veo ahora cómo la forma extraordinaria del rito romano, que es único, como aclaró el papa Benedicto XVI, pueda, como ocurre con el rito ambrosiano, crear problemas. No veo ni riesgos ni peligros si las cosas se hacen serenamente y con benevolencia por parte de todos».
Ni una sola de estas afirmaciones está fundamentada, como explicaré más adelante. En el centro, sin embargo, hay una reconstrucción de la historia que merece ser corregida en términos generales. Desde que existe la nueva forma del “rito romano” (a partir de finales de los años 60), todos los papas se han movido según la tradición: el nuevo rito reemplaza a la forma precedente.
Así fue con Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Francisco. Solo el papa Benedicto consideró, de manera demasiado audaz y objetivamente imprudente, que, para pacificar la Iglesia, se podía restablecer, junto a la forma nueva, la forma antigua del rito romano. En sus intenciones, esta disposición buscaba la pacificación, pero en realidad, careciendo de fundamento teológico y basándose únicamente en sentimientos y nostalgias, se transformó muy rápidamente en un estímulo para la guerra.
Con razón, Gianfranco Zizola definió Summorum Pontificum como un acto de “anarquía desde arriba”, mientras que el cardenal Ruini había subrayado, ya al día siguiente de su aprobación en 2007, la necesidad de evitar el riesgo “de que un motu proprio emitido para unir más a la comunidad cristiana sea, en cambio, utilizado para dividirla”.
Frente a esta audacia arriesgada del papa Benedicto, Francisco ha sido más prudente. Simplemente volvió a la forma tradicional de gestión de la cuestión: existe solo una forma ritual común para toda la Iglesia, mientras que, para celebrar en la forma tridentina, se requiere una autorización explícita. Por eso, los juicios superficiales sobre la “rigidez” de Francisco respecto a la misa tridentina son totalmente infundados. Se debería hablar más bien de la “desconfianza” de Benedicto hacia la misa de Pablo VI.
Los cinco graves errores del cardenal
Examinemos ahora en detalle los errores del cardenal Bagnasco.
a) Comienza a partir de su experiencia en el Dicasterio de las Iglesias Orientales. Pero la experiencia de pluralidad de ritos “católicos” no es muy útil cuando se debe hablar del rito romano. Cambiar de tema no es precisamente un mérito en una respuesta. Si te preguntan “¿A qué hora almuerzan en tu casa?” y tú respondes que en el edificio donde vives se almuerza entre las 12:00 y las 14:30 y todos están contentos de comer a horas distintas respetándose mutuamente, no ayudas mucho a quien pregunta a saber a qué hora debe venir a tu casa (y no a las de los demás). El rito romano no está “en comunión consigo mismo” cuando se duplica en formas diferentes que se contradicen entre sí. Ritos católicos y rito romano no son lo mismo.
b) En segundo lugar, el cardenal usa la expresión “forma extraordinaria” como si fuera una “cosa” claramente identificable. En realidad, olvida que la “forma extraordinaria” es un sofisma argumentativo, jamás usado en 2000 años de historia de la Iglesia, que está en el centro del Motu Proprio Summorum Pontificum.
Se habló de forma extraordinaria, de manera errónea, desde 2007 hasta 2021, hasta que otro Motu Proprio corrigió este error. Decir que el único rito romano existe en dos formas (una ordinaria y otra extraordinaria) es un error histórico y teórico que provoca pérdida de unidad. No existe ninguna forma extraordinaria del rito romano.
Solo existe una forma anterior, que el Concilio y la Reforma litúrgica decidieron superar, y existe una forma posterior, que Pablo VI y Juan Pablo II hicieron vigente. La reconstrucción con “dos formas paralelas” es un truco para hacer que la reforma litúrgica y el Concilio parezcan irrelevantes. ¿Cómo puede un cardenal no entender que este error de perspectiva genera división en cada parroquia y en cada diócesis?
c) Referirse al “rito ambrosiano” como equivalente de la forma extraordinaria es un error histórico, teórico y, sobre todo, geográfico. Incluso el rito ambrosiano, si no estuviera ligado a una historia y una geografía específicas, sería fuente de división si mañana un papa decidiera, de manera arbitraria, que todos los bautizados católicos pudieran celebrar los ritos romanos con la forma ambrosiana.
El rito ambrosiano se justifica, en su existencia actual, por la delimitación geográfica que lo caracteriza. Solo así puede ser motivo de riqueza y no de división. La llamada “forma extraordinaria”, en cambio, es divisoria, porque pretende una validez universal e ilimitada.
d) El cardenal Bagnasco afirma: “no veo problemas”. Pero, ¿cómo es posible que no los vea? Algunos ejemplos: el Motu Proprio Summorum Pontificum creaba un paralelismo “extraordinario” para todos los ritos romanos. Por ejemplo, en el matrimonio, decía que se podía celebrar el sacramento en la forma posterior a 1969, pero también en la forma anterior. Es decir, en la forma con dos anillos y también en la forma con un solo anillo (el de la esposa).
Pero esto no puede ser, porque la reforma de 1969 introdujo la igualdad de marido y mujer también en el gesto del anillo. El rito anterior a 1969 no es la forma extraordinaria del matrimonio, sino la forma antigua y superada del rito matrimonial, que aún concebía a la mujer como “subordinada” al marido.
Lo mismo ocurre con la misa: el rito de 1962 tiene un leccionario muy pobre en comparación con el rito romano de 1970. No se puede dejar a cada comunidad o párroco la posibilidad de elegir entre riqueza y pobreza bíblica. No hay dos formas, sino un único rito en un desarrollo histórico que asume una única forma, vinculante para todos.
e) El último error es quizás el peor: hacer depender todo de la benevolencia y la serenidad. Esta es la última mistificación. La forma extraordinaria, como concepto abstracto, nace como una contestación a la reforma litúrgica. Poner al mismo nivel ambas formas rituales es negar la historia que llevó a la Iglesia de Roma primero al Concilio y luego a la Reforma que este impuso a la Iglesia como un deber de verdad y autenticidad.
No puede haber benevolencia hacia quien atenta contra el camino eclesial y pretende hacer accesorio lo que es central. Por eso, afirmar la única lex orandi, como hizo el papa Francisco en 2021, restableciendo la tradición, es la única manera de eliminar la confusión que surgió en 2007 con la pretensión de un paralelismo de formas que se contradicen entre sí.
¿Por qué el silencio de todos los demás?
Para terminar, me pregunto: ¿cómo es posible que, con un centenar de cardenales, miles de obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y cientos de teólogos y teólogas, frente a las palabras infundadas e irresponsables que pronuncian cada día algunos cardenales, algunos obispos, muchos periodistas y no pocos tradicionalistas, prácticamente nadie defienda las razones de la reforma litúrgica y del Vaticano II?
¿Por qué no se forma un coro de intervenciones fundadas y significativas que contrarresten las simplificaciones y las falsedades que debemos leer, no en blogs marginales, sino en declaraciones de cardenales irresponsables? ¿O acaso esperamos simplemente a que hablen los papas, delegándoles toda responsabilidad?
Sorprende enormemente que el debate eclesial muestre, por un lado, a un grupo de cardenales y numerosos sitios tradicionalistas, todos unidos por una extraordinaria superficialidad en historia y teología; y, frente a ellos, a muchísimos otros, en distintos niveles de autoridad pastoral, teológica y eclesial, que permanecen mudos en un 99,9%. Y todos parecen decir: “Veamos qué dirá el papa León”. Este es un modo de reducir la Iglesia a una asociación cortesana, que confunde la comunión con la indiferencia y el silencio.
Si miro a mi alrededor en estos últimos meses, veo poquísimas expresiones claras sobre este tema, capaces de afrontarlo de manera completa y precisa, como merece. Y para encontrar un pastor que haya sabido, en el campo litúrgico, decir con claridad cómo están las cosas, tengo que volver al 2022, al texto de Desiderio desideravi, donde Francisco escribía estas frases memorables que todo cardenal debería conservar como un memorial, guardarlas cerca del corazón, cosidas bajo su vistosa vestidura roja:
“No podemos volver a aquella forma ritual que los Padres conciliares, cum Petro y sub Petro, sintieron la necesidad de reformar, aprobando, bajo la guía del Espíritu y según su conciencia de pastores, los principios de los que nació la reforma. Los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, aprobando los libros litúrgicos reformados ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II, garantizaron la fidelidad de la reforma al Concilio. Por este motivo escribí Traditionis custodes, para que la Iglesia pueda elevar, en la variedad de las lenguas, una única y misma oración capaz de expresar su unidad. Esta unidad, como ya he escrito, deseo que sea restablecida en toda la Iglesia de rito romano”.
Este sigue siendo el mejor antídoto contra las absurdas palabras de unos pocos cardenales, de algunos blogs tradicionalistas y de varios periodistas muy interesados y poco competentes. Así se ha expresado la prudente tradición que va de Juan XXIII a Francisco. Este es el camino de la paz.
Quien quiere hacer la guerra al Concilio inventa paralelismos rituales que la historia del rito romano moderno jamás ha conocido. Sobre el texto de Desiderio desideravi deberían pronunciarse desde hoy todos esos cardenales, obispos, teólogos y teólogas, religiosos y religiosas que hasta ahora han permanecido en silencio.
Su silencio se convierte en un pecado de omisión. Una opinión pública eclesial es una de las consecuencias de Dignitatis humanae: la libertad de conciencia es algo serio, y permanecer callado es una de las formas de no aplicar el Vaticano II, dejándose bloquear por las reglas despiadadas de una sociedad de los honores.
Es necesario, en cambio, denunciar con precisión y con dignidad todos los errores que dicen quienes hablan sin fundamento (sea cual sea su nivel, sin ningún complejo de inferioridad) y restablecer con fuerza y entusiasmo la coherencia del desarrollo orgánico del rito romano.
Para que la reforma litúrgica —que sigue siendo necesaria— sea reconocida como insuficiente y necesitada de esa aplicación en la que deben colaborar todas las sensibilidades diversas. La pluralidad eclesial, con sus distintos estilos, se expresa en el único rito común, aplicado de modo diferenciado; no en la contraposición ideológica entre el Vetus Ordo (VO) y el Novus Ordo (NO), que solo genera división y no produce paz, sino guerra.
Publicado con el título original “De bello ecclesiae: il grande silencio” el 24 de septiembre de 2025 en Settimananews.