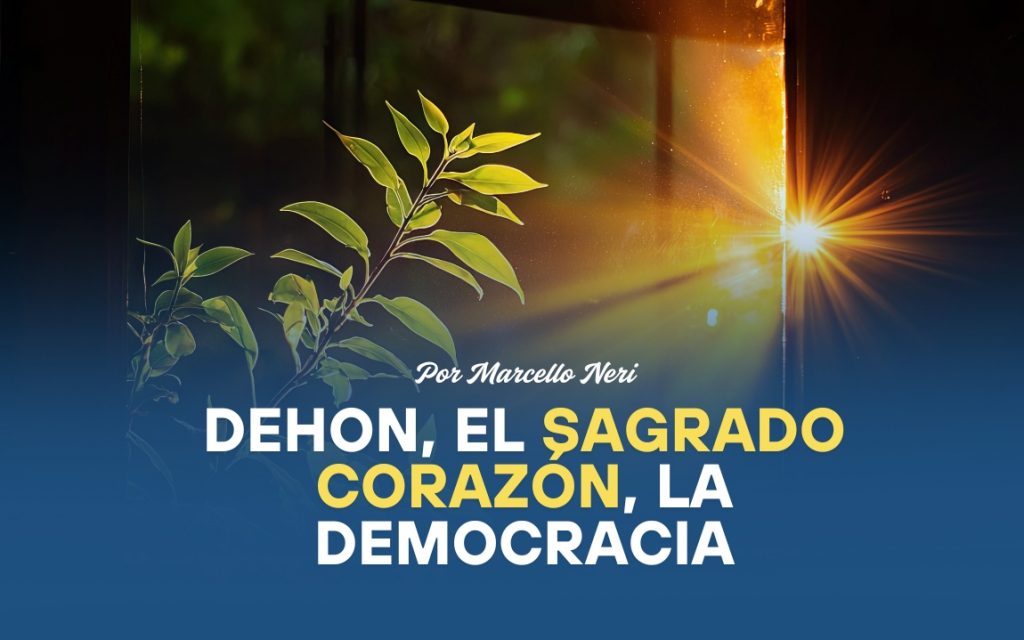Marcello Neri
Cada vez que la violencia elimina una voz, por muy alejada que esta pueda estar de nuestro modo de pensar, se produce una herida profunda en nuestras democracias. El asesinato de Charlie Kirk mina la libertad de expresión, pero recuerda también de manera dramática que el “derecho a ser escuchada” de cada voz, de cada palabra, representa un principio fundamental del ordenamiento democrático. Una lectura teológica de la relación entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la democracia puede representar una clave para volver a tejer relaciones de ciudadanía fraterna entre personas que se encuentran en bandos opuestos del espectro político.
Presentamos el texto de una intervención pronunciada en el seminario de estudio de docentes de teología y asistentes pastorales de la Università Cattolica Sacro Cuore de Milán: “Volver al corazón. Por una universidad innovadora y generativa”).
Para una universidad como la Cattolica, dedicada al Sagrado Corazón, reflexionar sobre el estado actual del ordenamiento democrático en nuestras sociedades exige confrontarse con aquel período histórico, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, en el que la función política de la devoción al Corazón de Jesús servía para sentar las bases de un proyecto de neo-cristiandad en sentido antimoderno.
Hacer teología en el seno de la Università Cattolica hoy pide contribuir a la idealidad democrática de la que el Estado constitucional es quizá la expresión más alta que la modernidad ha logrado generar. Muchas Constituciones vigentes en Europa son, de hecho, también fruto de una teología civil de absoluto relieve de la que fueron capaces los católicos que participaron en las diferentes asambleas constituyentes y la escribieron como una lectura de la sociedad de sus países.
El cruce aquí apenas descrito muestra el carácter transdisciplinar que debería caracterizar a todas las disciplinas presentes en nuestra Universidad – superando esa separación recíproca de los saberes que fragmenta las competencias específicas y produce un enfoque sectorial de las experiencias personales y sociales de la persona.
***
Entre las muchas vías posibles, afrontamos la cuestión de la relación entre el Sagrado Corazón y la democracia refiriéndonos al P. Dehon – fundador de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –, que puede sintetizar bien las tensiones, así como las posibilidades no realizadas, de esa relación. Lo hacemos a partir de dos aspectos: el primero, más marginal, se refiere a la evolución de su postura respecto a si la bandera francesa debía portar emblemas de matriz católica; el segundo, decididamente más neurálgico, concierne al debate dentro del catolicismo democrático francés sobre el sentido y el significado de la democracia política.
Comencemos con el caso de la bandera francesa [1]. En un artículo de 1896[2], Dehon reivindica la necesidad de colocar “el signo del Sagrado Corazón” en la bandera nacional de Francia. Lo hace en clave de lo que podríamos definir como un nacionalismo católico, en el cual la presencia del símbolo religioso del Sagrado Corazón aporta una “protección divina” al destino de Francia imposible de otra manera.
Para Dehon, en definitiva, el territorio secular y político de la nación, expresado simbólicamente en la bandera francesa, debía estar ocupado por la evidencia explícita del signo religioso católico. Más precisamente, por el Sagrado Corazón, en consonancia con aquel proyecto de hacer avanzar el reino social de Cristo como una reconquista católica del espacio político moderno. Dicho de otro modo, la posibilidad de que los católicos se reconocieran dentro de las instituciones políticas modernas consistía en reconducir estas últimas bajo la tutela (y el control) de la Iglesia católica, jerárquicamente constituida y con el pontífice romano a la cabeza.
La dinámica que subyace a este proyecto intransigente, como lo llama Daniele Menozzi [3], es una suerte de colonización religiosa de las instituciones políticas, con el fin de hacerlas maleables a la imposición del magisterio católico.
Seis años después, en 1902, Dehon vuelve a tratar el tema de la bandera nacional francesa [4], “concentrándose en los colores de la bandera y no en un símbolo por añadir. […] Dehon intenta aquí retomar de manera positiva la simbología revolucionaria y recuperarla en sentido cristiano” [5]. Mediante una interpretación teológico-devocional, Dehon elabora en este artículo un vuelco de su postura anterior.
En efecto, ya no se trata de colonizar el espacio político, sino de ofrecer a los católicos franceses una clave de lectura de la historia institucional del país que les permitiera sentirla como no ajena, distante o incluso en contraposición con la inspiración católica de una participación en las realidades políticas de Francia.
Los frutos contemporáneos de las dinámicas revolucionarias pueden ser habitados por los católicos tal como son, sin añadidos ulteriores – es decir, sin la necesidad de doblegar la autonomía de las instituciones políticas a las indicaciones del magisterio católico. La bandera francesa, tal como es, tiene también sentido para los católicos: ellos pueden reconocerse en ella sin necesidad de añadir un símbolo religioso, el del Sagrado Corazón.
Pasemos al segundo punto, el del sentido de la democracia como forma de gobierno del pueblo. Dentro de los católicos democráticos franceses, es decir, entre aquellos católicos que habían aceptado la democracia y ya no reivindicaban un retorno de la monarquía, se pueden identificar dos posturas: la primera, la de quienes veían en la democracia solo un instrumento momentáneo, sin valor en sí misma, para garantizar la participación católica en la vida política de Francia; la segunda, en cambio, veía en la democracia un fin en sí, portadora de valores políticos y civiles que solo ella podía realizar.
Se podría decir que Dehon nace monárquico y muere demócrata. Su transición de la nostalgia de una monarquía garante de la ocupación católica del espacio público francés a un apoyo convencido de la democracia como técnica de gobierno es, sin duda, significativa. Aun así, su interlocución con las instituciones democráticas de la política permanece en gran medida funcional: es la forma de gobierno que existe en este momento, utilicémosla para alcanzar nuestros fines católicos de abrir una nueva época de cristiandad en el corazón de Europa entre los siglos XIX y XX.
En síntesis, según Dehon, los católicos pueden (y deben) servirse de la democracia, pero no es necesario que se preocupen demasiado por lo que concierne a su salvaguardia y mejora intrínseca. En última instancia, de hecho, la única mejora posible para la democracia sería abrir de par en par las puertas al reino social del Sagrado Corazón, entendida como la reconducción de la política y de la vida pública a la observancia de la moral y de las costumbres de la fe católica – de la cual el papa es el garante soberano.
***
A un siglo de distancia, la teología practicada dentro de la Università cattolica se encuentra hoy con la urgente necesidad de responder a cuestiones que ya habían preocupado a la devoción al Sagrado Corazón de finales del siglo XIX. ¿La vida del mundo contemporáneo es en sí misma portadora de un significado teológico, que no debe serle añadido desde fuera por mano católica y eclesial? ¿Del destino de la democracia debemos ocuparnos como compromiso de la fe, o solo utilizarla para alcanzar fines católicos – por más que estos puedan ser de buena fe?
La hermenéutica teológica de Dehon sobre los colores de la bandera francesa es sin duda ingenua, pero su valor cultural resulta genial. El mundo contemporáneo no debe ser primero domesticado y rellenado de marcadores católicos para convertirse en el espacio en el que los fieles puedan moverse y colaborar en la construcción de la ciudad de los hombres y de las mujeres. El sentido de la teología es ofrecer claves de lectura de la historia humana y de sus acontecimientos, de modo que esta pueda ser comprendida en sí misma como lugar teológico que habla hoy del Dios de Jesús – y no como un espacio a colonizar para poder reconocerlo como (también) nuestro.
Si esto es así, la teología no puede acceder a su sentido por sí sola, sino que debe comenzar a trabajar junto con las demás disciplinas que componen la academia del saber, sin pretensión alguna de supremacía o soberanía sobre ellas. Hay realidades del mundo –y, por tanto, presencias de Dios en la contemporaneidad– que la teología solo puede aprender escuchando otras competencias, con las que debe comenzar a trabajar en conjunto.
Hoy nos damos cuenta de que el uso instrumental de la democracia, tal como lo entendía Dehon, puede producir el monstruo de la salida democrática de la propia democracia (advertencia demasiado desatendida de Claude Lefort). Si existe una tercera guerra mundial “a pedazos”, también existe una deconstrucción a pedazos del andamiaje político y civil de la convivencia humana democrática. Sobre esto, me parece que la teología, al menos la nuestra, tiene poco o nada que decir.
En este sentido, no se puede limitar la respuesta a llamamientos más o menos genéricos ni siquiera a la invocación de valores, por muy fundamentales que estos sean. No basta, porque la democracia no es cuestión de procedimientos formales, sino que vive de prácticas compartidas por toda la ciudadanía. Por eso, el aporte de la teología a la solidez del entramado fundamental del sistema democrático debe situarse en el nivel de las prácticas de convivencia y de ciudadanía compartidas por todos.
La contribución de la teología civil de aquellos católicos que formaron parte de las asambleas constituyentes de sus países no han sido solo la introducción convencida en las Constituciones de derechos sociales (familia, trabajo, educación, salud) y de los consiguientes deberes del Estado de crear condiciones de equidad que permitan a todos los ciudadanos una vida digna de ser vivida, ligada al acceso a esos derechos sociales. Donde el criterio de equidad, respecto al trabajo por ejemplo, exige no solo un salario justo, sino también que este permita una atención efectiva de todas las personas que componen el núcleo familiar. Allí donde el salario, aunque se considere justo, no alcanza para satisfacer las necesidades fundamentales y sociales de la persona, se produce una herida en esa aequitas que impregna los principios fundamentales de un ordenamiento constitucional.
Aquella teología civil, en diálogo con la tradición socialista y comunista y la tradición liberal y conservadora, dibujó también una visión del poder constituyente del derecho que recuperaba lo mejor de la tradición jurídica medieval, de la cual la Iglesia fue una de las protagonistas principales. Porque las Constituciones son fruto de una lectura atenta y de una escucha sensible de la sociedad (soberana), entendida como espacio que genera el derecho mismo que la ordena y organiza, y no como un acto de poder del Estado que se impone sobre los ciudadanos reducidos a la condición de súbditos.
El personalismo católico contribuyó de manera decisiva a proyectar una comprensión de la ciudadanía más amplia que la mera pertenencia a la nación, abierta al universalismo de los derechos humanos (y, por tanto, no circunscrita en sentido étnico, cultural o lingüístico).
Todos estos son elementos de una nueva forma política que, en varios lugares de Europa, se fue construyendo después de los totalitarismos que se apoderaron de nuestro continente entre las dos guerras mundiales, delineando un tipo de democracia específicamente europea: la democracia constitucional [6].
La del Estado constitucional, por ejemplo en Italia, “ya no es una democracia puramente parlamentaria, o incluso puramente popular, en el sentido de una democracia de la voluntad general, que se construye sustancialmente según la regla de la mayoría. Antes que el pueblo que elige su mayoría y sus representantes, está el pueblo que ha establecido en la Constitución las reglas fundamentales de su existencia. Antes que la orientación política de la mayoría, está la orientación constitucional. La segunda prevalece sobre la primera. […] La Constitución precede, por lo tanto, a todo poder constituido, incluido el del legislador representante del pueblo soberano. […] Esta idea de la supremacía de la Constitución renacía inmediatamente después de la guerra para realizar un giro radical, para asegurar a todos que ahora existía una ley fundamental capaz de impedir la reaparición en el futuro de las condiciones para un retorno al pasado dictatorial reciente. Este es el primer significado de la Constitución democrática, que es el de la garantía, del límite. La democracia existe porque ya nadie podrá practicar una política que podamos definir absoluta, como lo fue la política de la Vernichtung, de la aniquilación de la persona del adversario” [7].
***
En el Estado constitucional la democracia no es el gobierno de los vencedores que se impone sobre las minorías, sino el hecho de que todos (juntos) pueden reconocerse normados por una instancia que los une mucho antes de que el resultado cambiante de las elecciones pueda dividirlos en posiciones partidarias. El modelo europeo de democracia constitucional, por lo tanto, se sostiene o se derrumba según la posibilidad (ofrecida a todos) no solo de tomar la palabra en el espacio público y dentro del debate institucional, sino también y sobre todo en el hecho de que esa palabra (de todos) sea debidamente escuchada (por todos). Esta es la dignidad constitucional de la persona en cuanto ciudadano.
Una pluralidad de palabras, que reciben escucha, define también la calidad constitucional de los partidos políticos. En el Estado constitucional, estos agrupamientos de representación institucional de la ciudadanía no tienen la forma homologada del coro de aclamaciones al líder, sino la de la composición dialéctica de un coro de voces que conforma el mosaico de su posicionamiento en mediación y negociación del conflicto social dentro de la ciudadanía, es decir, de las disonancias de visión ordenadas “en las formas y en los límites dictados por la Constitución”.[8]
Frente a esta idealidad de la democracia constitucional resulta inmediatamente evidente la condición de agitación en la que hoy se encuentra el ordenamiento democrático de la convivencia humana.
La modernidad de la economía liberal, hoy reforzada por el imperio tecno-financiero, ha desembocado en una forma de relación con el mundo caracterizada por la agresividad. El aumento creciente de esta agresividad es perceptible también a nivel político – donde “el otro, aquel que tiene una opinión distinta, que siempre quiere algo diferente de mí, que ama y cree de otra manera, bien, ese es simplemente un obstáculo. Debe mantener la boca cerrada. […] Aquel que piensa políticamente de manera distinta ya no es visto como un interlocutor con quien hay que confrontarse, sino como un enemigo nauseabundo al que hay que reducir al silencio” [9].
Ante esta carencia de escucha, que mina en la raíz la democracia constitucional, H. Rosa señala la necesidad de un corazón que sepa escuchar y dar espacio a la palabra del otro – cargada con toda su diversidad respecto a mis opiniones, visión de la vida, modo de estar en el mundo: “La democracia funciona solo si cada uno tiene una voz que es hecha perceptible. En los últimos tiempos, sin embargo, estoy cada vez más convencido de que también los oídos son fundamentales para la democracia. No basta con que yo tenga una voz que se oiga, necesito también oídos que escuchen las demás voces. Diría que se requiere más aún: junto a los oídos es necesario también un corazón que escuche, que quiera escuchar a los otros y responderles. […] La democracia necesita un corazón que sepa escuchar, de lo contrario no funciona” [10].
En la escena política contemporánea, en un momento decisivo para el futuro del ordenamiento de la convivencia humana (donde el destino de la democracia constitucional ha llegado a un punto de no retorno), reaparece la imagen del corazón. No se trata ya de un corazón como estandarte de la ocupación de parte del espacio público habitado por todos, sino de un corazón capaz de aprender de las palabras y de las convicciones fundamentales de las demás personas. Sin escucha, la democracia se reduce a procedimientos cada vez menos eficaces, que esconden tras su velo el eclipse de la propia democracia. Pero la escucha de la que hoy necesita la democracia constitucional para reinventar una nueva forma no es solo cuestión de técnica (el oído como aparato), sino también y sobre todo cuestión de sensibilidad (el corazón, precisamente, como metáfora de la fuerza afectiva de los vínculos sociales).
Volviendo, brevemente y de paso, al tema de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (en particular en la forma que tomó en la experiencia de fe del P. Dehon), creo que esta tiene algo original que aportar a este proceso de educación de los corazones en la escucha de cada ser humano – sea quien sea y venga de donde venga. Cierto, el trabajo por hacer es mucho, y su ejecución no solo compleja sino también extremadamente delicada (porque debe tener en cuenta las implicaciones que aquella devoción conllevó en su tiempo). Se trata, a mi juicio, de dar forma política, es decir, de pertenencia y participación en la edificación democrática de la ciudad humana, a toda esa dimensión afectiva y confiada que caracteriza la experiencia espiritual de P. Dehon.
En los cauces de este legado espiritual puede hallarse la fuerza capaz de dar forma al “corazón que sabe escuchar”, es decir, de delinear el marco de un derecho a la escucha como elemento constituyente de la democracia constitucional. Un derecho que se presenta como un verdadero poder instituyente de esa ciudadanía ampliada que caracteriza al Estado constitucional de matriz europea – poder que debe ejercerse frente a las instituciones políticas del propio Estado, que se mantiene dentro de los límites trazados por la democracia solo si se pone a la escucha de esta voz de la ciudadanía sin distinción alguna en su interior.
La idealidad de la democracia, y en particular el criterio de equidad que distingue al Estado constitucional, no puede realizarse únicamente a través del derecho positivo. Como recordaba Robert Kennedy en un discurso histórico pronunciado en 1966 en la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el hecho de haber “aprobado leyes que prohíben la discriminación en la educación, el trabajo, la vivienda; pero esas leyes por sí solas no pueden superar la herencia de siglos de familias destruidas y niños con carencias, pobreza, degradación y sufrimiento” [11]. Si el derecho positivo no es acompañado y sostenido por procesos culturales orientados a transformar el rostro de la ciudadanía y a producir formas verdaderamente comunes a todos de pleno acceso y de su compartición, las instituciones de la democracia serán solo aparentemente tales.
Procesos que deben alcanzar también a las instituciones políticas que gobiernan la convivencia democrática entre los muchos que son diversos entre sí. Retorna aquí, en el discurso de Kennedy, justamente el derecho a la escucha de todos los ciudadanos, sin distinción de clase social, raza, religión o cultura.
Un derecho que se presenta como un verdadero poder instituyente, que mide la calidad democrática del poder constituido: “En el corazón de la libertad y de la democracia occidentales está la convicción de que el individuo, hijo de Dios, es el punto de referencia de los valores, y de que toda la sociedad, todos los grupos y los estados existen para el bien de esa persona. Por lo tanto, la ampliación de la libertad de los individuos debe ser el objetivo supremo y la práctica constante de cualquier sociedad occidental. […] De la mano de la libertad de expresión va el poder de ser escuchado, de participar en las decisiones del gobierno que moldean la vida de los hombres. Todo aquello que hace que la vida del hombre sea digna de ser vivida – la familia, el trabajo, la educación, un lugar donde criar a los propios hijos y un sitio donde descansar – todo esto depende de las decisiones del gobierno; todo puede ser arrasado por un gobierno que no escucha las peticiones de su pueblo, y quiero decir de todo su pueblo. Por lo tanto, la humanidad esencial del hombre solo puede ser protegida y preservada allí donde el gobierno deba responder no solo a los ricos, no solo a quienes profesan una religión particular, no solo a quienes pertenecen a una raza en particular, sino a todo el pueblo” [12].
***
El corazón del sistema democrático se caracteriza por la dignidad inalienable de cada ser humano, por el simple hecho de serlo: “El reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos, iguales e inalienables, constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo” [13]. Esta dignidad, universalmente compartida por todas las personas, impulsa a dar forma a políticas de fraternidad como forma de interacción recíproca entre los seres humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar los unos hacia los otros con espíritu de fraternidad” [14].
La democracia constitucional europea ha establecido la dignidad intangible de la persona como principio fundamental del Estado y como límite infranqueable para todo poder estatal: “La dignidad humana es inviolable. Respetarla y protegerla es un deber de todos los poderes estatales. El pueblo alemán se compromete, por tanto, a respetar los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo” [15].
El derecho, incluso el constitucional, solo puede garantizar y proteger la dignidad inviolable de cada ser humano de manera formal, precisamente porque solo así puede afirmar su universalidad. Para que este derecho fundamental pueda convertirse en una experiencia realmente vivida por las personas, es necesaria la intervención de las prácticas del amor, porque solo en la medida en que una persona se sienta amada por lo que es, sin condiciones de ningún tipo, podrá sentirse y estimarse a sí misma como digna de vivir y de participar activamente en la vida social y en la construcción de las instituciones públicas en el sentido de una ciudadanía plena y efectiva [16]. «El amor y el derecho son los dos ámbitos del reconocimiento. […] Se trata de mostrar que en el origen de la pasión por la justicia está el corazón; que nuestra civilización y nuestra cultura han sabido traducir esta intuición del amor en el lenguaje del derecho” [17].
Solo la pasión por la justicia que viene del corazón, practicada mediante gestos de amor que hacen sentir al otro “que es importante en sí mismo, que cuenta para la sociedad” [18], tiene la fuerza de generar esa “fidelidad a la situación concreta”, ese “universalismo situado” [19], que da un rostro, un nombre, una historia a la dignidad humana de ser.
Si el reconocimiento efectivo de la dignidad inviolable de cada ser humano representa el corazón de la democracia, y si el corazón está en el origen de esa pasión por la justicia que los procesos de la democracia constitucional han logrado traducir en el lenguaje del derecho, construyendo así la pieza fundamental de la convivencia humana en el horizonte de una ciudadanía fraterna, entonces cuidar los vínculos entre las devociones del corazón y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional se convierte en una práctica necesaria para no dejar caer en el olvido lo mejor de la democracia.
Esto para poder entregarlo a las generaciones venideras como el inicio de un “fin en sí mismo” en torno al cual construir esa democracia futura que representa la posibilidad imposible, de la que todos debemos ocuparnos en las situaciones concretas de la vida cotidiana.
Notas
[1] Cf. D. Neuhold, Iglesia y misión, dinero y nación. Cuatro perspectivas sobre Léon Dehon fundador de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, El Reino, Torrejón de Ardoz (Madrid) 2020, 376-399. Accesible en:
[2] Cf. L. Dehon, Le drapeau, in
[3] Cf. D. Menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Einaudi, Torino 1993.
[4] Cf. L. Dehon, Bleu, Blanc, Rouge, in
[5] Neuhold, 2020: 388-389.
[6] Cf. M. Fioravanti, Pubblico e privato. I principi fondamentali della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2014.
[7] Fioravanti, 2014: 12-14.
[8] Fioravanti, 2014: 14.
[9] H. Rosa, Demokratie braucht Religion, Kösel, München 2024, 42-43.
[10] Rosa, 2024: 53-55.
[11] R. Kennedy, Day of Affirmation Address, in
[12] Kennedy, 1966.
[13] Asamblea general de las Naciones Unidas, Declaración universal de los derechos humanos (Preámbulo), en
[14] Declaración universal § 1.
[15] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (§1.1-2).
[16] Cf. J.-M. Ferry, Comment peut-on être européen ?, Calmann-Levy, Paris 2020, 209-228.
[17] Ferry 2020: 213-214.
[18] Ferry 2020: 216.
[19] S. Critchley, Unendlich fordernd. Ethik der Verpflichtung, Politik des Widerstandes, Diaphanes, Zürich-Berlin 2008, 61.
El artículo original Dehon, il Sacro Cuore, la democracia fue publicado el 27 de septiembre de 2025 en Settimananews.