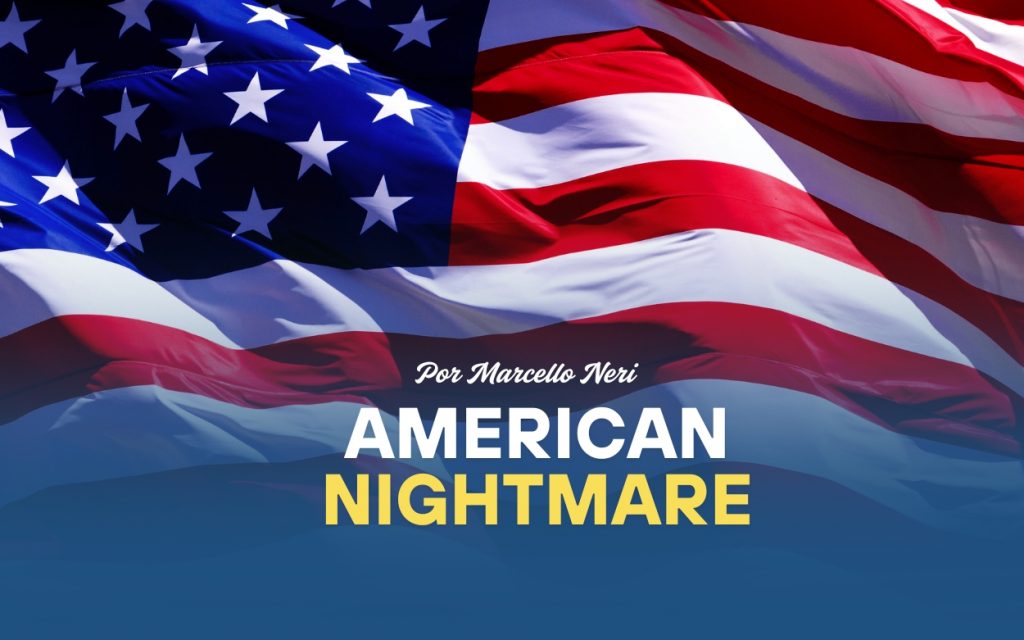Marcello Neri
El asesinato de la diputada de Minnesota Melissa Hortman (asesinada junto con su marido) y el intento de asesinato del senador del mismo estado John Hofman; el atentado incendiario contra la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el ataque al Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, con el asesinato de un agente de policía; el asesinato de Charlie Kirk; sin olvidar los dos atentados contra Donald Trump durante la última campaña presidencial: son solo la punta del iceberg de la violencia política que está minando profundamente la estabilidad de la sociedad estadounidense.
La nación está a punto de revivir la pesadilla que manchó de sangre sus años 60, con una serie de asesinatos “excelentes” que permanecen grabados hasta hoy en la memoria del país.
Ante este dramático “estado de la nación”, se puede optar por aprovechar la violencia política para obtener el máximo beneficio partidista; o bien, se pueden arremangar las mangas para emprender el arduo camino de la reconciliación nacional. Pero también en esto, Estados Unidos muestra dos almas opuestas: entre el uso instigador de la violencia política y el intento de encontrar una salida, como dijo con urgencia el gobernador de Utah, Spencer Cox: “¿Es el final de un capítulo oscuro de nuestra historia o el comienzo de un capítulo aún más oscuro? Podemos responder a la violencia con violencia, podemos responder al odio con odio, y ese es el problema de la violencia política: se propaga como la pólvora, es como una metástasis. Porque siempre podemos señalar con el dedo a la otra parte. Y en algún momento tenemos que encontrar una salida, porque si no, la situación empeorará considerablemente”.
Luego están los que caminan por la cuerda floja, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha invitado al país a no considerar cada diferencia de opinión política como una amenaza existencial para el sistema democrático estadounidense.
Olvidando, sin embargo, mencionar que también la parte republicana del espectro político alimenta la misma tensión y legitimación indirecta de la violencia política cuando, como señaló Robert Sullivan en un artículo publicado ayer en la revista “America”: “Calificar a los adversarios políticos de ‘antiamericanos’ o ‘traidores’ (como ha hecho repetidamente Trump) es jugar con fuego. Y afirmar que un presidente en ejercicio no ‘ama a Estados Unidos’, una acusación lanzada contra Obama por Rudy Giuliani y otros, ciertamente no contribuye a calmar los ánimos”.
Estados Unidos se encuentra ahora al borde del desenlace extremo de las guerras culturales, que han acabado por suplantar, dentro del sistema institucional estadounidense, los procedimientos de negociación y compromiso entre los dos partidos políticos que durante décadas habían logrado garantizar una cohesión sustancial y mantener el frágil equilibrio de la nación. En cierto modo, se ha llegado así también al umbral de la extinción de la política como técnica de gobierno llamada a recomponer en el ámbito institucional los conflictos sociales que habitan en el seno de la ciudadanía.
Deslegitimar la ciudadanía (que no es otra cosa que decir que los oponentes políticos, aquellos que piensan de otra manera, son antiamericanos) de una parte del pueblo significa abrir las puertas a la justificación institucionalizada de la violencia política. No solo para Estados Unidos, nos encontramos ante una verdadera prueba de la política, es decir, de su naturaleza de no ser un simple reflejo de la conflictividad social, sino más bien el lugar de la mediación y la recomposición institucional.
En este momento, lo urgente no sería solo una palabra, sino sobre todo una praxis elevada, de calidad, capaz de hacer resplandecer en el corazón de la violencia política que sacude a la nación las mejores armonías del Evangelio, por parte de la Iglesia católica estadounidense. Una Iglesia, sin embargo, comprometida por su participación activa en décadas de guerras culturales, que ha invalidado hoy su posibilidad de presentarse de manera creíble como sujeto civil de encuentro no violento de las almas en las que se encuentran divididos los Estados Unidos.
Hace unos días, durante su primera entrevista oficial, el papa León XIV afirmó que “se siente estadounidense”. Aunque muchos lo interpretaron como poco más que una broma, esta sencilla frase reviste, en este momento, una importancia extrema. Sentirse estadounidense significa, de hecho, no ser ajeno al destino de los Estados Unidos. Lo que, hoy por hoy, significa comprometer al papado —y con él a la Santa Sede— a prestar una atención y un cuidado imparciales a lo que ocurre dentro de la nación estadounidense.
Hablando luego de los dramáticos conflictos que se están produciendo en Ucrania y en la Franja de Gaza, el papa León destacó los esfuerzos de la Santa Sede por mostrar una “extrema neutralidad” al respecto, lo que no significa no expresar un juicio sobre el mal, ni permanecer en silencio, sino mantener abierta la puerta al fin de la violencia, no como una victoria de unos sobre otros.
Esta “extrema neutralidad”, trasladada al plano de lo que está sucediendo en Estados Unidos, sanciona el fin del alineamiento de la Iglesia católica como sujeto nacional que se une a uno u otro bando de las guerras culturales. Nacido y criado en Chicago, Prevost comienza así a tejer los hilos de conexión con la más alta tradición del catolicismo estadounidense como espacio de composición de las tensiones sociales y las diferencias de visión en materia de cuestiones éticas, tal y como la esboza el cardenal Bernardin en el texto The Seamless Garment: Writings on the Consisten Ethic of Life.
Hoy, con el papa León, la recuperación de este horizonte ideal, que impedía que la Iglesia católica se convirtiera en protagonista activo de las guerras culturales, podría tener éxito precisamente allí donde Bernardin fracasó, es decir, en ser entendido como una postura imparcial en los asuntos estadounidenses. Puede tener éxito porque el sentimiento estadounidense de Prevost se ha alimentado de una pluralidad de pertenencias y sentimientos, ha conocido y hecho suyo el destino de los pobres, y se presenta en la escena estadounidense como una posición por encima de las partes, pero dentro de sus historias.
En este momento, León XIV, en el ejercicio de su ministerio universal, no debería preocuparse por dar tiempo y espacio en su corazón a los Estados Unidos y a su Iglesia católica, no debe hacerlo porque, nos guste o no, allí se deciden los destinos del mundo.
Publicado en Settimananews el 18 de septiembre de 2025 con el mismo título.