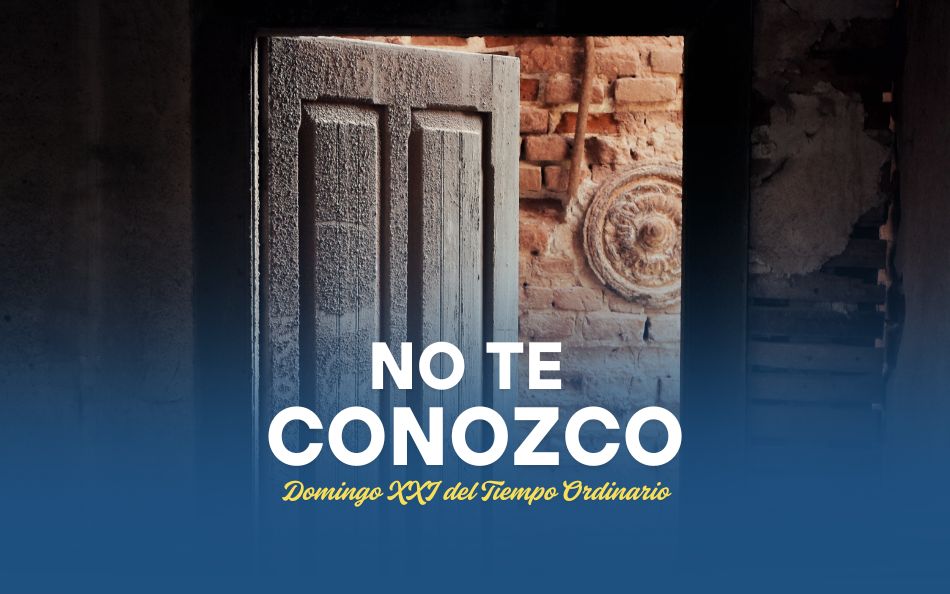24 de agosto de 2025
No te conozco
A la puerta de la fiesta había una enorme cantidad de gente bien vestida. Yo me había levantado prontísimo, me había puesto el mejor traje y aguanté la cola durante toda la mañana y la tarde. Pero ahora estaba a punto de entrar. Solo dos o tres parejas delante de mí y enseguida me tocaría.
Al llegar, dos porteros gigantes me pidieron la documentación.
—Tú no. No puedes entrar.
—¿Cómo? ¡Tiene que haber un error!
—No hay ningún error.
—Pero usted no sabe quién soy. No se da cuenta de cuánto deseo entrar y del sacrificio que me ha costado hacer la cola.
—Usted no entra y punto. Apártese.
—Pero, ¿por qué?
—¡Porque no te conozco!
Me imagino el Reino de Dios de la misma manera. ¿Y si al final de mi vida, después de tanto esfuerzo, al llegar a la puerta de la fiesta (porque el Reino de Dios es una fiesta), el anfitrión me flanquea el paso? ¿Y si Jesús no me deja entrar porque no me conoce?
Sería terrible, inasumible, la mayor de las decepciones: llegar a la puerta del Reino y no ser reconocido por el Señor.
¿Por qué podría no reconocerme? Tal vez porque hace mucho que no frecuento su intimidad. Quizá mi oración es tan pobre o vacía, tan llena de mí mismo, que mi voz ya no es reconocible.
Es difícil conocer a alguien si no le escuchas.
¿Puede ser que no haya pisado los caminos donde Él suele andar? He buscado alfombras rojas, focos, lugares elegantes, rodearme de gente “respetable”. Siempre haciendo cola en puertas grandes… pero ¿y si en ninguno de esos lugares estaba el Señor?
Quizá Él me esperaba tras la puerta estrecha, junto a los que no tienen documentación, modales ni prestigio. Los que cayeron una vez y quedaron marcados. Los que cargan miradas tristes y ropas rotas. Sí, los vi muchas veces. Pero no me detuve.
No me conoces, Señor, porque nunca frecuenté los lugares donde Tú estabas. No conozco a tus amigos, nunca escuché tus palabras como dirigidas a mí. Incluso al recibir tu pan y tu vino, no supe reconocer en ellos la vida verdadera.
—No te conozco, amigo. No me suena tu cara…
¡Qué desgracia más grande sería que el Amor mismo no me reconociera!
Salgo de la fila compungido, sintiendo las miradas de los demás.
—Aún estás a tiempo, hermano —me dice una anciana pobre y desarrapada—. ¡Busca la puerta estrecha!
—Llego tarde.
—No, querido. Porque también para ti vale la norma: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vuelve a llamar, pero esta vez sin disfraces ni excusas. Entra desnudo y roto. Así se entra en el Reino.