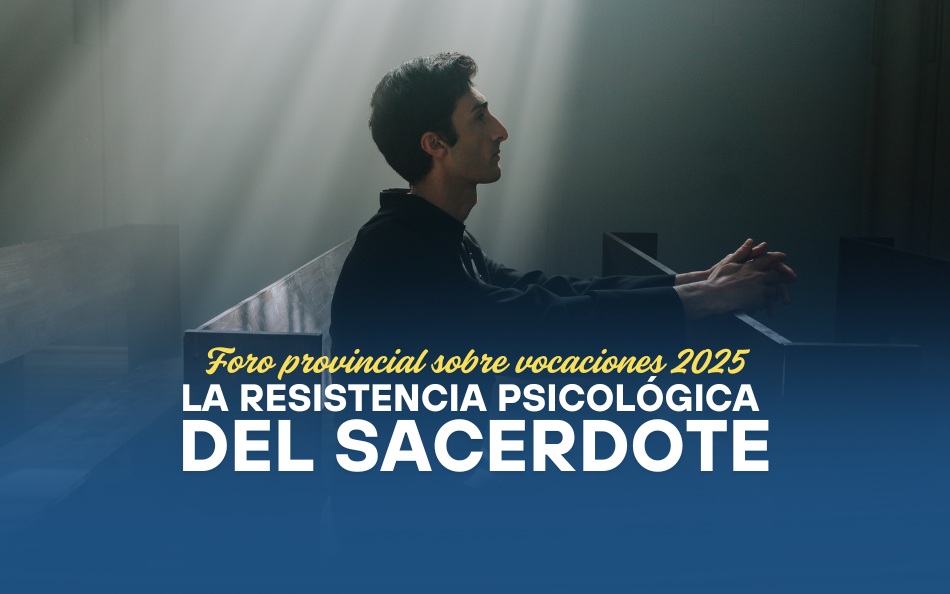Amedeo Cencini
Hechos recientes de cierta gravedad (por ejemplo, el suicidio del sacerdote de 35 años de la diócesis de Novara en Italia) llevan a plantearse una serie de preguntas y reflexiones.
Nos movemos —y somos conscientes de ello— en un terreno ya demasiado familiar, sobre el cual abundan análisis e investigaciones, incluso valiosas, pero siempre con la impresión de encontrarnos ante algo que todavía se nos escapa, una síntesis demasiado pronto contradicha, conclusiones que luego no resisten frente al enésimo episodio desconcertante.
Aceptamos que así sea y no abandonamos el campo de investigación, porque no solo “de re nostra agitur” (se trata de lo que nos concierne), sino porque este tipo de análisis va más allá de los límites de una categoría específica y nos introduce en un horizonte investigativo más amplio: la Iglesia con su paradoja de santidad y miseria, sus crisis y esperanzas, su complicado diálogo con el mundo, de resultados cambiantes (a veces en el centro, otras insignificante)…
Investigar sobre el sacerdote significa comprender un poco más todo esto. Y no debemos sentirnos ofendidos o humillados —nosotros los de la categoría— si el sacerdote, en este escenario general, aparece un poco como el eslabón débil. No sé si realmente lo sea, pero sé con certeza que durante mucho tiempo —quizá— representó (al menos para muchos) exactamente lo contrario: el punto fuerte del sistema-Iglesia, o la mediación normal y cotidiana, desde abajo pero siempre indispensable, del diálogo Iglesia-mundo, con todos los equívocos del caso. Si así fue, por un lado, la crisis actual es inevitable; por otro, es casi bendita (con todo respeto, más allá de los méritos, por el sufrimiento de tantos, demasiados sacerdotes).
Delimitemos entonces el campo de investigación. Queremos entender sobre todo si y hasta qué punto el sacerdote de hoy (no solo el joven) es capaz de soportar la tensión de su rol, esa tensión ligada a la tarea que se le ha confiado (a veces quizá de manera imprudente), que evidentemente no es ni simple ni fácil, y que tal vez ni siquiera es clara en lo que implica, en tiempos en que la misma Iglesia se interroga (mucho) sobre el sentido de su misión, pero no decide con valentía qué cambiar.
La capacidad de resistencia del sacerdote
Con esta expresión nos referimos a la capacidad de vivir incluso en situaciones de tensión, determinadas por factores externos —en cierto modo objetivos—, pero en las que inevitablemente también pesan los internos y subjetivos. Aquí intentaré reflexionar sobre todo acerca de estos últimos, bien consciente de que se requiere también una investigación seria sobre los primeros, sobre el sistema-Iglesia que a menudo parece enviar al sacerdote a la derrota (para luego lamentarse de su crisis).
¿De qué está “hecha” la capacidad de resistencia? Me parece que podemos/debemos considerar dos niveles de análisis.
1. Nivel psicológico: la resiliencia
En este nivel, la resistencia se denomina con un término que se ha vuelto familiar en estos tiempos: resiliencia. Indica, en esencia, la fuerza para no ceder, para no dejarse condicionar excesivamente por eventos negativos, traumáticos e inesperados, sino para oponer resistencia. Implica esa fuerza interior que, a su vez, proviene de una positiva y estable autoestima, que permite no ser arrastrado por la realidad o, al menos, tomar distancia de ella; afrontar incluso cierta soledad, encontrando dentro de uno mismo motivos y convicciones para mantenerse en pie, incluso sin un determinado consenso social y, sobre todo, sin poner en entredicho la propia identidad. La resiliencia de la que hablamos es una habilidad, algo que se aprende y para lo que hay que ser formado, no un rasgo de personalidad innato.
Paciencia pasiva y activa
En un grado mínimo, la resiliencia genera tolerancia o esa paciencia que impide sucumbir, pero que a menudo priva del gusto por vivir y por vivir la propia vocación, especialmente cuando la paciencia es pasiva y no provoca ninguna verdadera respuesta o elección personal. Entonces se resuelve en una sumisión/resignación más o menos sufrida/depresiva (aunque incluso “ofrecida” a Dios, como cierta espiritualidad algo ambigua solía recomendar), como si no hubiera nada que hacer.
La paciencia, en cambio, es activa si la persona enfrenta la situación y la sensación que ésta provoca buscando reaccionar de algún modo, al menos cumpliendo con el llamado “propio deber”, o a veces conformándose con el “mínimo indispensable”, procurando en lo posible conciliar las expectativas de la gente y las exigencias de los superiores (en la práctica, corriendo todo el día —especialmente los domingos— para tapar todos los huecos y no dejar nada incompleto, pero terminando exhausto y con una sutil sensación de frustración).
Está claro que, en este caso y a la larga, es el sistema el que “no aguanta”, antes incluso que el propio sacerdote.
Energía creativo-constructiva
En un nivel más alto, la resiliencia no es solo paciencia/resistencia, sino la capacidad de responder de forma creativa y constructiva a las dificultades y crisis encontradas. La diferencia, respecto a quien solo es paciente, radica en la relación con la realidad, junto con un sentido más fuerte y confiado del yo. La realidad ya no se percibe como enemiga y hostil, sino —aun en su dificultad y gracias a ella— como una provocación para revisar el propio modo de vida, cambiar algo en uno mismo y en el estilo ministerial que resulte menos funcional, idear uno nuevo más capaz de responder a esa dificultad sin renunciar a los propios ideales y convicciones. Y, de hecho, son estos valores los que sostienen el proceso, junto con el deseo de testimoniarlos y hacerlos creíbles.
Así, el resiliente no es una figura ideal que nunca pierde la calma ni siente tensión, fatiga, dudas o bajones, desánimos o incluso episodios depresivos, sino alguien que no pierde la perspectiva de vida, que es capaz de levantarse tras un error, que no ve todo negro ni se conforma con ajustes parciales y poco efectivos, sino que, precisamente estimulado por aquello que parece poner en crisis su mundo de valores, se empeña en buscar un nuevo modo de vivirlo y compartirlo, o en revisar algunos de sus aspectos.
Su fidelidad no consiste solo en resistir a toda costa, sino en la voluntad de poner a uno (el mundo de hoy con sus cambios) en diálogo con el otro (sus opciones ideales de vida). Es siempre una operación creativa, que pone en movimiento la libertad y que, aunque no logre eliminar depresiones y decepciones, al menos permite enfrentar con eficacia las adversidades y dar nuevo impulso a la propia existencia.
2. Nivel espiritual: la docibilitas
En el caso del sacerdote, como en el de cualquier creyente, no hay solo una dinámica psicológica en acto, sino también —y de manera profundamente significativa— un nivel teológico-espiritual. Ambos niveles están destinados a interactuar, influyendo uno en el grado de madurez del otro y, juntos, en la madurez general de la persona. Conviene distinguirlos para comprender bien dónde y cómo intervenir, y también para no cargarse con peligrosos sentimientos de culpa.
Madurez teológica: una fe rica de esperanza
La madurez teológica de la que hablamos aquí no se refiere solo a la teología como estudio, sino a la imagen o idea de Dios que llevamos en el corazón y en la mente, quizá desde siempre, y en la que creemos.
Es evidente que lo dicho hasta ahora sobre la resistencia del sacerdote en situaciones críticas está también relacionado con esta imagen. Lo que no es tan evidente es que esa imagen de lo divino haya sido sometida a lo largo de la vida del sacerdote a un proceso de conversión, purificación y evangelización, como ocurre en el camino de fe de cualquier creyente.
Ser capaces de resiliencia se ve enormemente facilitado por una imagen precisa del Padre-Dios, en la que no solo creer, sino de la que fiarse. Pero ¿cuál es, muchas veces en estos casos, el problema del sacerdote? ¡Que su fe es pobre en esperanza! Es una fe intelectual, como adhesión de la mente a un paquete de verdades nunca puestas en cuestión, pero que no genera suficiente mirada esperanzadora y corre el riesgo de no convertirse nunca en confianza.
Una fe así es un aborto de fe, una fe artificial o fingida, como una fake faith, no es fe verdadera. La verdadera fe supone una relación, un “tú”, un rostro, la percepción de una mirada sobre uno mismo y la certeza creciente de que se puede confiar en ese “tú”. La fe, al final, es un consentimiento de la mente, mientras que la confianza es una experiencia relacional; por sí mismas no son sinónimas fe y confianza, así como no es automático el paso del consentimiento intelectual a la experiencia de poder confiar.
La virtud teológica de la esperanza está íntegramente en ese paso, y la esperanza se convierte así en una especie de examen o verificación de la fe auténtica, aquella que genera esperanza, abandono, entrega, rendición…
Es claro —y lo repetimos— que el problema de la resistencia del sacerdote frente a las dificultades actuales es muy serio e implica un análisis complejo en varios niveles, pero el de la fe y su calidad está sin duda en el centro de todos ellos.
Hoy, paradójicamente, el sacerdote necesita más de la esperanza que de la fe, o de una fe que se convierta en confianza. Y que le dé la fuerza de afrontar cualquier situación con la certeza del “non confundar in aeternum” (¡no seré confundido jamás!).
Madurez espiritual: de la docilitas a la docibilitas
Llegamos así al paso que quizá sintetiza todo lo dicho hasta ahora. Un paso que indica un camino que debería iniciarse en el tiempo de la formación inicial, y que muestra cómo el problema que estamos considerando solo puede resolverse desde lejos, desde una reconsideración de los objetivos de la formación inicial, y no con medidas inmediatas de tipo moralista o de vago sabor espiritual (y con una carga de culpas que agravan la depresión).
Por ejemplo, se trata de no conformarse con formar al futuro sacerdote en la docilitas, como forma de obediencia de una vida que ha renunciado a la autogestión y se somete a la voluntad de una categoría particular de personas llamadas “superiores”, mediadores e intérpretes de la voluntad de Dios sobre la persona.
Se trata de pasar a la docibilitas, es decir, a la capacidad de discernir en cada situación de la vida, en cada circunstancia y etapa de ella, en cada contexto y relación, una mediación preciosa —aunque misteriosa— de la presencia y voluntad del Eterno, y dejarse formar por ella.
La docilitas, por más humildemente virtuosa que sea, es pasiva y parcial como punto de referencia; la docibilitas, en cambio, vuelve activo e ingenioso al sujeto, lo convierte en alguien que ha aprendido a aprender, libre para dejarse ayudar en sus fatigas como para dejarse provocar por la vida, por los demás, por las crisis, por sus fracasos… durante toda la vida, porque la misma existencia, en cada uno de sus fragmentos, es la gran mediación a través de la cual el Padre forma en nosotros el corazón del Hijo para la fantasía del Espíritu Santo. Y, por tanto, es mucho, mucho más que la simple resiliencia o que la sola fe.
No basta con resistir a toda costa, sino que se trata de haber aprendido y de seguir aprendiendo a esperar.
Publicado en SettimanaNews el 21 de julio de 2025 con el título “La tenuta psicologica del prete”.